Una reseña de Carlos Reymán Güera para Librería Tusitala
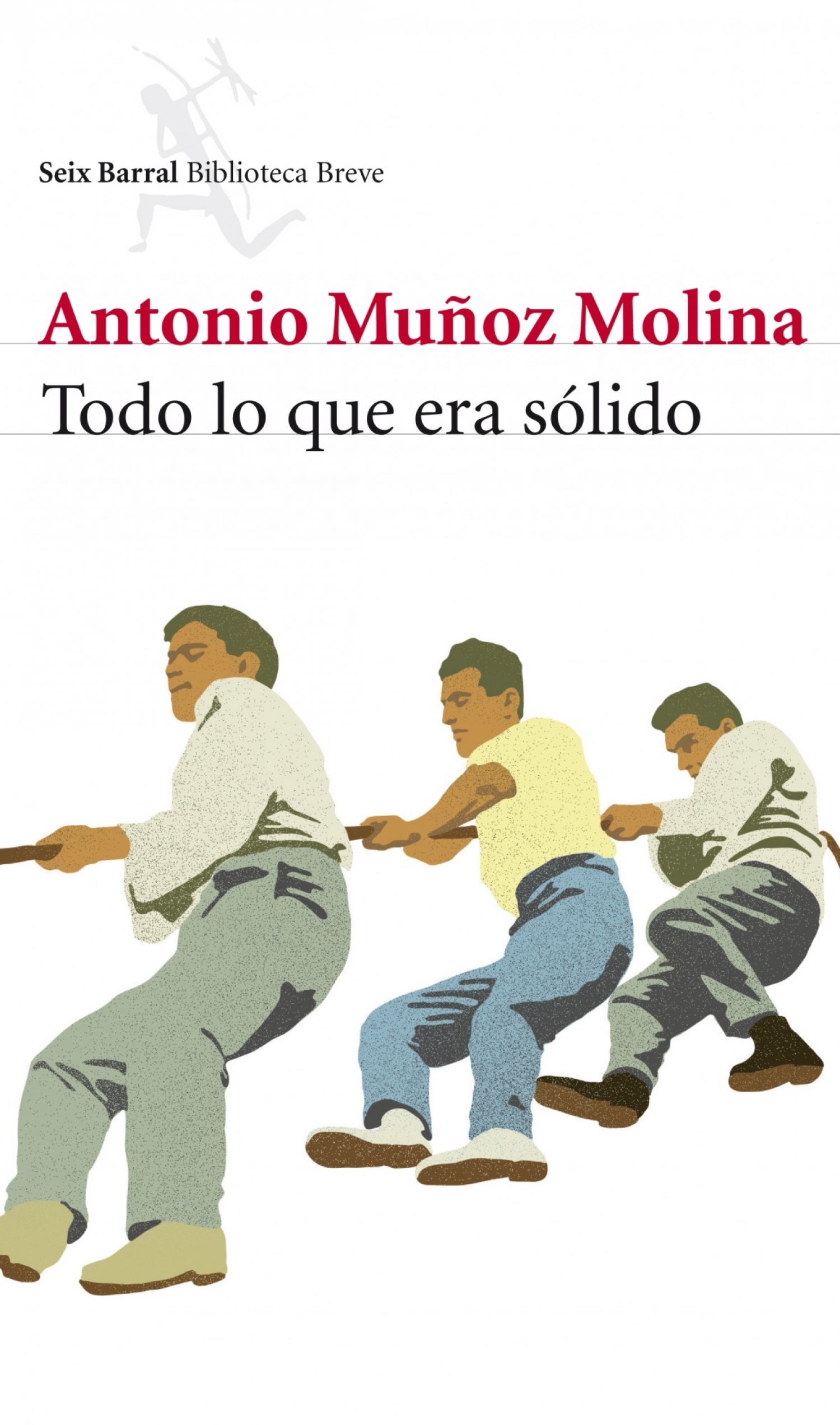 Daba la impresión de que estuviéramos ausentes de la realidad, de que las cosas sucediesen en un plano en el que se nos hacían ininteligibles, andábamos de espaldas (¿todos?). Cuando pudimos ver, no quisimos ver; si alguna vez quisimos, no vimos nada. Y, de pronto, llegó la crisis. Nadie nos avisó: los pocos que lo hicieron fueron tildados inmediatamente de agoreros. La fiesta se había acabado, pero… ¿quiénes estuvieron en esa fiesta?, ¿había habido una fiesta? Parece que sí, y alguien estuvo allí en nuestro nombre.
Daba la impresión de que estuviéramos ausentes de la realidad, de que las cosas sucediesen en un plano en el que se nos hacían ininteligibles, andábamos de espaldas (¿todos?). Cuando pudimos ver, no quisimos ver; si alguna vez quisimos, no vimos nada. Y, de pronto, llegó la crisis. Nadie nos avisó: los pocos que lo hicieron fueron tildados inmediatamente de agoreros. La fiesta se había acabado, pero… ¿quiénes estuvieron en esa fiesta?, ¿había habido una fiesta? Parece que sí, y alguien estuvo allí en nuestro nombre.
Teníamos una idea aproximada de dónde veníamos, quiénes habíamos sido, pero hasta el olvido se olvida y, en el mejor de los mundos posibles, es fácil creerse que ya no hay más mundos, que ya no habrá vuelta atrás, que lo habíamos conseguido todo. Los años de primeras alegrías de la libertad compartida, la democracia como un logro reciente que había que cuidar entre todos y los derechos tomando asiento en una sociedad que nunca los había tenido dieron paso a las conductas que hoy nos alarman, que hoy nos parecen intolerables: las de los políticos, las instituciones, la prensa, los poderes, y no digamos la economía (esa abstracción impía que nos acontece, esa presencia intangible como un dios caprichoso, lleno de antojos, de impulsos irracionales). ¿Y dónde estábamos nosotros?
Estaba sucediendo todo delante de nuestras narices y no nos dimos cuenta. Pasamos del sueño al insomnio, acabábamos de iniciar nuestro largo camino hacia las renuncias. Terminó la fiesta y, cuando recogieron todo, descubrieron entre las sillas revueltas un cadáver tendido en el suelo. Ese cadáver era el nuestro. Había un caso abierto, un crimen que esclarecer, estaba claro que iban a intentar ocultarlo, deshacerse de las pruebas, qué más daba, a quién le iba a importar.
Y entonces apareció Antonio Muñoz Molina, todavía no se sabía que iba a ser su año, ese en el que recibiría un premio tras otro. Era aún el mes de febrero, la crisis alcanzaba su apogeo, lo impregnaba todo, había venido para quedarse, era un cambio definitivo… cuando lanzó sobre nuestra mesa su informe en cuerpo de libro: Todo lo que era sólido.
Había hecho falta la improvisación de una agencia de detectives, la construcción de un espejo de evidencias que nos devolviese el reflejo de nuestra propia realidad, nuestra propia imagen. Eran las diligencias de lo reciente, la causa criminal que aún no está cerrada, la investigación concluyente que contiene una denuncia, la que nos concierne a nosotros, la que nos llama imperiosamente a levantarnos, la que apela a nuestra condición de ciudadanos activos, la que nos reclama una vuelta necesaria a la ética, sin que necesariamente tenga que estar adscrita a ninguna ideología de uso ordinario. Llegados a este punto, sobra decir que esta lectura es de las que se suelen computar en la categoría de necesarias.
