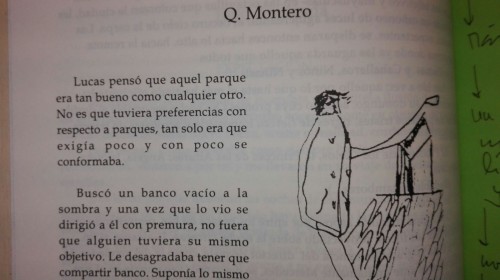«Vuelvo a Tusitala, tras estos meses de encierro, a por unos libros, a por un poco de consuelo. Hay entre los libreros un halo que les es propio, un algo indefinido que se sitúa entre la bondad, el romanticismo, el civismo, el idealismo, no sé, pero hay que ser de otra pasta, de una gran heroicidad para hacer ese trabajo con tanta entrega, con tanto amor por el oficio, con todo prácticamente en contra».
Un artículo del escritor Carlos Reymán Güera – Fotos Laura Enrech

Iba yo por las calles vacías, camino de Tusitala, regresado y desconfinado del país de los relojes detenidos, momentáneamente rescatado por la bruja buena que duerme en todos los bosques que sueñan los niños, desescalando grises y telediarios, con la tarde amenazando lluvia y un viejo sin mascarilla cruza de acera, de tiempo, se sitúa fuera de los horarios, se enciende, con exagerada parsimonia, un pitillo.
Iba yo por la tarde vacía de las calles, camino de Tusitala, con puericias de un corazón desfasado al que le han crecido los gusanos de una ilusión acongojada; atravesando la Tierra Media de las caceroladas perpetuas, las edades sin lámparas, sombras, primaveras de Arda; con galáctico, pirático, alienígena paso firme, el cielo enmascarillado, quién lo desenmascarillará, plata o plomo de los azules, ahora, en que el presente muere antes de nacer, en que ya todo es casi pasado, me detengo en el semáforo en rojo para dejar pasar el aire, a lo lejos husmean, cada uno sus incertidumbres, un perro y una chica, pienso en esta alegría pueril, a la que me aferro con tanto afán, de ir a recoger unos libros.
Camino de Tusitala, como un secreto soldado del Señor de las Dos Tierras (estos días estoy leyendo El infinito en un junco de Irene Vallejo, algo más que recomendable), nadie sabría suponerlo siquiera, sobre todo si me ven con esta cara de pasmo en la esquina, rastreo el sueño completo de mi propia Gran Biblioteca de Alejandría, mi íntima recolección de infinitos, de juncos inmarcesibles que contienen las obras completas del tiempo y el absoluto.

Me paro, me entretengo un poco, no quiero agotar tan pronto el paseo que sabe a norte y recuerdos y que, como diría aquél, es tan real que parece mentira. Deshago mis pasos, me detengo sin motivo, se está tan bien, los ojos descubiertos perciben el olor húmedo del aire, ese olor transparente, su fría limpidez, la nariz del aire en mis ojos y yo con mi jaleo de libros y recuerdos, me veo entrando de nuevo en aquella librería en Alemania a donde me llevó mi padre por primera vez. He visto pasar a un padre con su hijo de la mano y los he seguido hasta allí.
Es curioso porque mi padre no era muy lector y en mi familia, exceptuando a mi abuela con la que apenas tuve trato, casi nadie era aficionado a la lectura. No se entiende, por tanto, esa inclinación de mi padre por llevarme a comprar libros, su empeño por enseñarme a leer tan pronto (entre los 2 y los 3 años), pero lo cierto es que aquello resultó definitivo, los dos entrando en una librería, siempre recuerdo la escena en invierno y casi no hay actores, las calles se ensanchan de manera metafísica en mi cabeza, la librería, situada en una plaza donde apenas hay otros edificios, es elegante, con esa sobriedad elegante de los alemanes, toda en maderas nobles, se han excedido un poco acaparando símbolos medievales; una mujer muy silenciosa nos observa mientras (entonces desconocía este verbo que me regalaría Borges unos años inaugurales después), nosotros fatigábamos libros.
Luego, mi padre, claro, murió y tuve que aprender a ir solo a las librerías. Las he buscado siempre, en todos mis viajes, algunos hechos exclusivamente para visitar alguna en concreto. Mi laberinto interior es una sucesión de librerías visitadas que lleva a aquella primera librería de mi infancia, a la mano de mi padre, mi ónfalo.
Vuelvo a Tusitala, la librería de mi amigo Agustín, tras estos meses de encierro, a por unos libros, a por un poco de consuelo. Hay entre los libreros un halo que les es propio, un algo indefinido que se sitúa entre la bondad, el romanticismo, el civismo, el idealismo, no sé, pero hay que ser de otra pasta, de una gran heroicidad para hacer ese trabajo con tanta entrega, con tanto amor por el oficio (oficio sagrado lo ha llamado el otro día Alberto Manguel en un artículo), con todo prácticamente en contra.

Miro un poco los libros por encima, sin mucho aleteo y recojo los que había encargado. A través de mi mascarilla aspiro con nostalgia, todo lo hondo que puedo, la quietud sosegada de los libros en sus estantes. Alguno me mira con esa fijeza sabia de quien adivina lo que estás pensando. Me despido de Agustín hasta otro día. Todavía hoy me sigue pareciendo increíble su naturalidad, esa despreocupada tranquilidad, sin haberse dado nunca la más mínima importancia ante el hecho de llevar, en uno de sus bolsillos, la llave con que abre la puerta de todos los laberintos, como si fuese la cosa más normal del mundo.